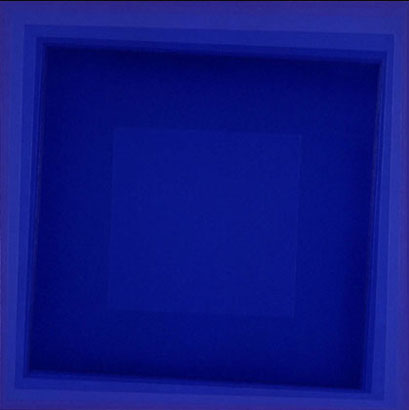
PRELUDIOS
LA ARISTOCRACIA DE LAS FORMAS ARTÍSTICAS
I
Más de una vez, al abordarse históricamente el tema de las formas estéticas, éstas han sido resolutivamente definidas en términos de perfección de relaciones. Tal ha ocurrido, sobre todo, en la llamada “opción analítica” del arte contemporáneo, en cuyo marco esa obstinada búsqueda de la perfección de relaciones no sólo se ha visto catapultada a primer plano sino que además se ha convertido en explícito leitmotiv, capaz de presidir el despliegue de sus propuestas plásticas, encomendando justamente su regulación a toda una serie de recursos estructurales, de clara fundamentación geométrica.
Sin duda puede ser éste un escueto punto de partida que conviene tener bien en cuenta a la hora de abordar el conjunto de trabajos que –en parcial retrospectiva– nos ofrece José María Yturralde.
Pero, por supuesto, no es el único enfoque al que puede apelarse, sobre todo si queremos huir de ciertos simplismos. Porque, junto a los citados registros de evidente vocación estructural, se nos presenta además, con no menor incidencia, el recurrente tema del espacio pictórico. Un espacio que, con iguales posibilidades, da cabida en su seno a la presencia estructurante de las estrategias geométricas en el desarrollo de su división compositiva, como puede también ser él mismo generado –en cuanto ejercicio pictórico– a partir precisamente de la reiterada adición de esos concretos recursos estructurales, convertidos así de pauta delimitadora en trama constituyente, de árbitro regulador en seriada omnipresencia modular. Y quizás, según los casos, asumiendo incluso ambas funciones simultáneamente en dicha conformación espacial la propiamente compositiva y estructuradora, junto a la función de entramado generativo de ese mismo espacio, saturado de ritmos, es decir, de pautas temporales.
Y es que, no en vano, José María Yturralde ha hecho plenamente suyos tales parámetros –tanto en la reflexión teórica como en la práctica artística–, convirtiéndolos, por tal motivo, en destacados protagonistas de su actividad. Al fin y al cabo toda estructura, al encarnarse plásticamente, penetra de suyo en el juego tetradimensional y lo asume bajo su responsabilidad. Y, a la inversa, esas mismas coor–denadas espacio–temporales –si van más allá de su conceptual abstracción– necesitan asimismo anclarse, empíricamente, en la concreta génesis de las formas, convirtiéndose en condición ineludible de su posibilidad.
Sin duda esas son las claves del horizonte en que se mueven, desde hace años, los distintos eslabones del itinerario artístico de José Maria Yturralde. Pero, a su vez, no posee menor relevancia otra vertiente con la que nos topamos en este rápido recorrido que estamos efectuando. Nos referimos al universo del color, respecto al cual no será inoportuna nuestra insistencia si hacemos el adecuado hincapié tanto en su carácter de “cualidad” como en su propia “capacidad relacional”, toda vez que –si ciertamente su presencia estética puede activar ambas facetas– es quizás en el especial tratamiento que recibe, en el pautado lenguaje constructivo, cuando más explícitamente se plantean, y diferencian, estas dos dimensiones del amplio acervo cromático.
Sin embargo, al subrayar, por nuestra parte, dicha dualidad no queremos establecer una teórica oposición entre la cualidad como algo inmediato y sensual y la relación como exigencia de mediación e intelectualidad, aunque ciertamente, más de una vez, se haya mantenido tal postura en el contexto teórico de la estética. De hecho, la fuerza e intensidad de un producto artístico depende, por lo general, de la completa interpenetración de lo cualitativo y de lo relacional, a todos los niveles. Y más aún si se trata precisamente del dominio cromático, cuya acción conjunta –cualidad/relación– -es inextricable en la concreta experiencia estética, aunque –por supuesto– quepa analizarla minuciosamente desde otros planteamientos metodológicos.
No en vano la acción de cualquiera de nuestros sentidos incluye actitudes y disposiciones que se deben a todo el organismo. Y por ello las energías que pertenecen a los órganos de nuestra sensibilidad toman parte causalmente –podríamos decir– en la cosa percibida. No es, pues, sólo el aparato visual, sino todo el organismo, el que está en interacción con la propuesta artística –y con el ambiente, en toda acción–, excepto en la rutina perceptiva. De ahí que sea impensable la escisión cualidad/relación en la experiencia estética –y concretamente frente a los juegos cromáticos–, porque está profundamente implicada ya en la propia percepción una resonancia orgánica total. ¿0 acaso, por ejemplo, las experiencias perceptivas del color no vienen siempre acompañadas por reacciones implícitas y simultáneas de otros muchos órganos, tales como los del sistema simpático o los del tacto?
Tal vertiente –aquí sólo meramente apuntada– es de sumo interés, junto a las otras citadas cuestiones relativas al espacio pictórico y a las propias del fundamento geométrico y su respectiva temporalización, convertidas todas ellas en fundamentales puntos de reflexión, a la hora de abordar analíticamente y rastrear algunos de los supuestos sobre los que se enraízan las propuestas pictóricas de José María Yturralde.
Cierto que en los planteamientos de carácter constructivo –en sus múltiples modalidades– se halla además latente una conocida tensión; la que se establece entre la sencillez y simplicidad, que regula la aplicación de los respectivos principios y normas generativas de las series, y la complejidad de sus concretas resoluciones. Pudiendo, además, en cada caso, según las opciones admitidas, decantarse –de acuerdo con los respectivos programas– más hacia uno u otro de ambos polos de tal tensión, bien explicitando las claves de la simplicidad o caminando, por el contrario, hacia crecientes grados de complejidad compositiva.
José María Yturralde, en el conjunto de trabajos ahora expuestos, ofrece ejemplos adscribibles a diversos momentos e intervalos de ese virtual continuum, aunque –a decir verdad– no deja de mostrar ciertas preferencias en favor de la primera de las opciones, al arbitrar niveles diferentes de estructuración –tanto geométrica y espacial como cromática–, pero siempre acentuando un claro decantamiento hacia la máxima simplicidad, hacia la apelación que representa el imperio del vacío.
Desde otro punto de vista, tampoco cabe pasar por alto un extremo que ya ha sido citado, más de una vez traído a colación por algunos de los comentaristas que se han ocupado del itinerario pictórico de José María Yturralde. Se trata de sus persistentes esfuerzos por establecer un eficaz e intenso maridaje entre la dimensión de la sensibilidad y el despliegue regulador de lo racional.
Si los recursos normativos instauran el predominio de la lógica (sobre todo a través de los componentes estructuradores de las formas), serán especialmente las instancias cromáticas las que claramente –por su parte– arropen y sostengan una cierta preferencia por las armonías que ocupan e invaden la superficie de sus telas, poblándolas de cierto lirismo. Al fin y al cabo tanto el tejido configurador que articulan las estructuras geométricas, como los desarrollos cromáticos vienen mutuamente a converger en la directa constitución del espacio pictórico, en el que quizás el tiempo y el vacío, no son sino determinadas connotaciones con las que el contemplador se topa, por obligada añadidura.
En realidad, no deja de ser significativo que las opciones analíticas, a partir históricamente de las múltiples herencias constructivas, hayan ido de forma periódica “guadanizando” a través de los distintos horizontes estilísticos de nuestro siglo. Es así como se han reivindicado, releído y ampliado sus diversos aportes, acentuándose –según los diferentes planteamientos– unas u otras modalidades de su quehacer estructural.
Es precisamente en el seno de esta amplia diacronía de transformaciones donde –a caballo de la reflexión, el ordenamiento, la imaginación y la sensibilidad– los trabajos de José María Yturralde se contextualizan y definen, junto a otras poéticas, a lo largo de las tres últimas décadas.
Sin duda, se trata de una elocuente manera de hermanar la resistencia y el entusiasmo.
II
José María Yturralde no prodiga, ciertamente, sus exposiciones. Ello hace que, de hecho, cada muestra de sus trabajos venga casi a identificarse con un eslabón de preocupaciones y preferencias diferentes en su quehacer pictórico.
Es obligado recordar, una vez más, aquellas –ya casi históricas– “figuras imposibles” de inquietante pregnancia junto a su siempre equívoca resolución visual. Parecían surgir de misteriosas redes espaciales, generadoras de un enigmático universo multidimensional. Con tanta intensidad y autonomía defendían su rotunda y ficticia volumetría que efectivamente acabaron por independizarse del plano de la representación para cobrar existencia exenta, se convirtieron así en objetos voladores que huían hacia el juego de espacios que tanto apetecían.
Luego, tras un excesivo silencio, en 1986 la Fundació Caixa de Pensions –en su sede de Valencia– nos ofreció el retorno de los trabajos pictóricos de José María Yturralde. La fantasía y la sobriedad se combinaban perfectamente con el predominio geométrico y las grandes zonas de color, en aquella muestra no en vano titulada genéricamente “spatium temporis”. Y es que, más allá de la oportuna cita que nos recordaba la necesaria temporalizacion que nuestra mirada realiza –y desarrolla– sobre la superficie de las obras, se trataba en aquel caso concreto de apelar a una temporalidad interna a la propia composición, hecha tensión o estatismo (presencia o ausencia), vibración lumínica de contrastes o gradaciones, movimientos virtuales o equilibrios congelados a ultranza.
Aquellos curiosos juegos temporales venían a ser como “guiños” de complicidad lanzados al espectador avisado, pero sin violentarle. Sólo indicándole de este modo que, tras las estructuras, latía todo un mundo codificado de experiencias visuales múltiples que convenía –además de contemplar– decodificar.
La geometría se revestía de color. El campo cromático se estructuraba, apoderándose del espacio pictórico, lo inundaba y apresaba para transfigurarlo en interminables juegos perceptivos. Brotaban así líneas que eran simplemente “límites”, encuentros que dibujaban desniveles entre los planos virtuales, gamas que definían –estrictamente con su vibración– gradaciones de luz o franjas seriadas que engendraban –por adición– familias de formas de escueta pregnancia estructural.
En realidad, sólo algunos elementos simples se atrevían a activar aquellas superficies: líneas convertidas en colores–luz capaces de imponer su protagonismo y de abrir escalas de gradaciones cromáticas en su entorno, únicamente alguna escueta pauta referencial –desde los propios títulos de las obras– parecía apuntar ciertas posibilidades interpretativas, como trampa tutelar para el lector: “horizonte”, “paisaje”, “ocaso del tiempo”. Eran como las cuentas de un rosario para acompañar una posible reflexión sobrevenida.
Casi un lustro después, José María Yturralde –ya vinculado, por entonces, a la galería Theo de Valencia– retomaba el hilo de su discurso pictórico, subrayando paralelamente una cierta continuidad y otras radicalizaciones temáticas. De hecho –tanto hacia finales de 1990 como en su posterior muestra de 1993– la continuidad se lograba reasumiendo, casi didácticamente, el punto que marcaban sus piezas precedentes y convirtiéndolo en línea de salida posterior. Es como si quisiera que el espectador entendiera mejor el sentido de sus nuevas incursiones al partir conceptual y visualmente de los logros anteriores.
Así, las grandes zonas de color, más o menos neutras, templadas por el orden direccional o fluctuante de los simples elementos estructurales que lo componen, incrementan su radicalidad y se desnudan para poder –desde ahí– establecer otros límites, otras tensiones en el campo de la nada, donde –sobre la superficie del color– la aparición de cualquier tensión, de cualquier elemento relacional crea espacio vacío.
De la reflexión sobre el tiempo a la meditación sobre el espacio. Y de éste al diálogo con el vacío. Tales han sido, escuetamente citados, los particulares eslabones de su itinerario último, medidos justamente al ritmo de sus correspondientes exposiciones. Incluso cabría dar una doble lectura procesual al intento puesto en práctica por José María Yturralde –y que se evidencia mejor si las obras se relacionan en series–, interpretando tal proceso en sentidos opuestos: los campos de color se vacían paulatinamente de elementos hasta rayar los límites donde la nada y el infinito se identifican metafóricamente; o bien a la inversa –como una misteriosa representación– los elementos van penetrando paulatinamente en escena para generar formas, entre equívocas o insinuantes referencias al cuadrado, y postular una vez más, en su analítica y constructiva poética, un intenso homenaje a la geometría y al color, que sería imposible sin el apriori espacio–temporal que asegura su existencia.
Sin embargo, la precisión, de que siempre hace gala José María Yturralde, no ha dejado, en todas estas etapas suyas, de dar cabida a lo esquivo, que quizás sólo negativamente podría definirse con la preponderancia concedida al no–centro, al no–vértice, a las no–direcciones principales, los cuales pueden astutamente –zafándose de su papel– asumir otros roles sustitutivos y complementarios, jugando a ser centros desplazados, vértices fingidos o direcciones vectoriales en sus respectivas funciones. Ese es el juego, la trampa visual que se propicia más comúnmente en sus últimos planteamientos.
Desplazar, desestabilizar, esquivar, Toda una trilogía de conscientes y voluntarios imperativos, autoimpuestos. Pero sin renunciar por ello, en lo más mínimo, a sus querencias pictóricas de pormenorizada, elegante y sutil ordenación y máximo control. Dar, en resumidas cuentas, una vuelta más a la secreta tuerca de sus obsesiones, buscando nuevas salidas en el espacio de la representación virtual, que le vienen sugeridas por ese mismo tour de force, que para sí establece.
¿Acaso no se trata de desestabilizar los puntos de máxima tensión que articulan las redes y los ritmos obvios de sus cuadros, sorteándolos levemente? Crear normas para, de inmediato, poder jugar a transgredirlas. Quizás por eso las composiciones de José María Yturralde se aproximan siempre a un deseo en sí mismo imposible, enlazando imperceptiblemente tensiones, formas y colores, inmersos en un silencio inestable, pero donde, a pesar de todo, la geometría ejecuta su dominio en medio de esa misma imposibilidad calculada.
Yturralde siempre ha dialogado con la poesía, entre la máxima precisión y la sutil divergencia. Quizás sea esa simultánea y opuesta dualidad el auténtico origen que justifica y da pleno sentido a la persistente aristocracia que, elegantemente, impregna sus formas.
ROMÁN DE LA CALLE
Catedrático de Estética y Teoría de las Artes
Universidad de Valencia